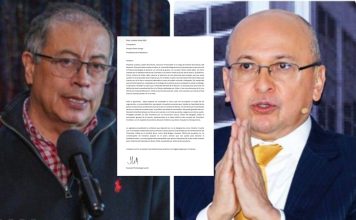Por: Emilio Gutiérrez Yance
En la vibrante Cartagena, donde el sol parece pintar de oro las murallas y el viento de la bahía susurra secretos de marineros y fantasmas, vivía Libardo Cabezas, un hombre de 72 años con el rostro curtido por el sol y el corazón todavía inquieto. Era de esos viejos caribeños que caminaban como si la vida todavía les debiera una última aventura.
Libardo disfrutaba de la tranquilidad que le daban sus dos pensiones de empresas costeñas y de las largas tardes en las cantinas de Blas de Lezo, donde el vallenato se mezclaba con el olor a fritanga y cerveza fría. Allí, entre guitarras lloronas y acordeones enamorados, conoció a Gladys, una joven venezolana de mirada ardiente y sonrisa que parecía prometer la eternidad en un solo gesto.
Ella apareció como un espejismo en el ocaso de su vida. El barrio decía que sus ojos eran dos relámpagos de juventud que podían incendiar hasta la madera más seca. Para Libardo, se volvió aire, agua y deseo. Desde entonces, los bares escondidos de la ciudad fueron su refugio secreto, lejos de la mirada severa de Doña Josefa —la madre de sus hijos— y del juicio afilado de Mercedes, su hija mayor.
El romance, nacido en la penumbra, creció como una enredadera que se pega al alma. Gladys sabía tejer con palabras dulces redes invisibles que atrapaban a Libardo sin remedio. Él, que ya debía bailar lento para no cansarse, hasta se atrevió a aprender reguetón con tal de no perderla. Los amigos de la cantina aún recuerdan cómo parecía un flamenco artrítico moviendo las caderas, pero con la fe de un adolescente.
Los rumores corrían por las esquinas. «¡Viejo zorro, mandarina!», le gritaban los curiosos cuando Mercedes lo descubrió y le armó un escándalo a Gladys en plena calle. Pero ni las risas ni la vergüenza detuvieron a Libardo. El amor, dicen, ciega más que el sol del Caribe al mediodía.
Con la «pastillita azul» como aliada para mantener viva la llama de la pasión, Libardo fue entregando todo: sus ahorros, su orgullo, sus noches de calma. Gladys lo llenaba de sueños prestados: viajes, negocios, una vida juntos. Pero en las sombras, la joven compartía sus verdaderos besos con un novio de su edad, mientras a Libardo lo ordeñaba como a una vaca de oro.
Hasta que un día ocurrió lo inevitable. Como espuma que se deshace en la orilla, Gladys desapareció sin dejar rastro. Se llevó el dinero, las promesas y la última chispa de juventud que ardía en el viejo corazón de Libardo.
Hoy se le ve sentado en la esquina de la tienda, con los bolsillos vacíos y la mirada perdida en el horizonte de Cartagena. A veces murmura que confundió el brillo del amor con el frío metal del engaño. Y en las noches, cuando el viento de la bahía trae ecos de acordeón, jura escuchar la risa de Gladys mezclada con el murmullo del mar.
En Blas de Lezo, cuentan que Libardo ya no es hombre, sino sombra de sí mismo. Una sombra que recuerda que hasta los amores más jóvenes, cuando no son verdaderos, pueden dejar al más fuerte de los hombres desnudo en la calle, con el alma rota y el corazón convertido en leyenda.