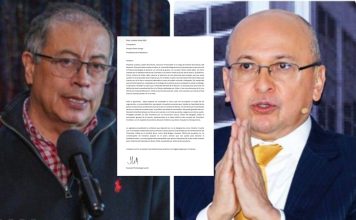Por: Emilio Gutiérrez Yance
Cuentan los abuelos de Villanueva, un pueblo adormecido entre campanas y calores del norte de Bolívar, que allí los secretos nunca se guardaban bajo llave, porque el viento, travieso y chismoso, se encargaba de llevarlos de patio en patio como hojas secas.
Sofía, mujer de ojos profundos y labios que parecían hechos de madrugada, era esposa de Antonio, el panadero. Él, con sus manos fuertes, amasaba cada amanecer no solo el pan del pueblo, sino la paciencia y la esperanza de una vida sencilla. Pero bajo la fachada de risas y hornos calientes, Sofía escondía un vacío que ni el aroma del pan recién hecho podía llenar.
Un día llegó al pueblo Ricardo, forastero de mirada oscura y sonrisa peligrosa. Se decía que venía de tierras lejanas, aunque otros aseguraban que lo traía una deuda con el destino. Sus botas levantaban polvo en las calles de tierra, y donde él pasaba las muchachas suspiraban y las ancianas se persignaban. Sofía, como una mariposa que olvida la lámpara, se acercó a su fuego y pronto ardió en un romance prohibido.
Villanueva comenzó a murmurar. Las paredes de bahareque parecían inclinarse para escuchar mejor, y hasta los perros callejeros aullaban cuando Sofía pasaba rumbo a sus encuentros secretos. Antonio, ciego de amor, seguía horneando, sin imaginar que la levadura de la traición fermentaba en su propia casa.
Dicen que el día en que todo se descubrió, el cielo se puso tan gris que las campanas de la iglesia sonaron solas, como si anunciaran un duelo. Antonio sintió cómo se le partía el alma en mil migas de pan, y Sofía tuvo que elegir entre la seguridad del hogar y el vértigo de la aventura.
Ricardo le prometía mundos lejanos, mares azules y noches sin luna. Pero nadie sabía que en sus ojos habitaba un secreto: era un hombre que nunca se quedaba en ningún lugar, condenado a vagar como si una maldición lo empujara siempre al camino.
Mientras Sofía partía con él, Antonio encontró en Elena, la maestra del pueblo, un refugio. Ella, silenciosa como un libro cerrado, siempre lo había amado con la paciencia de quien espera la lluvia en verano. En sus brazos descubrió que el verdadero amor no siempre grita; a veces susurra y, sin embargo, sostiene.
Con los años, cuentan que Sofía regresó sola, envejecida por caminos polvorientos y promesas rotas. Nadie sabe si buscaba el perdón de Antonio o si simplemente añoraba la calma del pueblo que había despreciado. Algunos dicen que en las noches se le veía rondar la plaza, vestida de sombras, como un fantasma que nunca halló reposo.
Por eso, en Villanueva aún se susurra al oído de las muchachas:
«No sigas al forastero de sonrisa fácil, porque entre la sombra y el deseo, siempre termina ganando la soledad.»