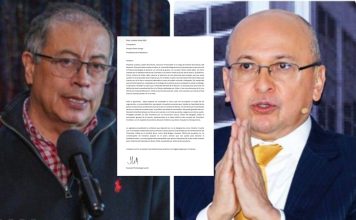Cuando el sol apenas asoma en Santo Tomás, el silencio se convierte en un acto sagrado.

A las 8:00 de la mañana, desde el mítico ‘Caño de las Palomas’, comienza una de las manifestaciones más intensas —y polémicas— de la Semana Santa en el Atlántico: el ritual de los flagelantes.
Con la espalda desnuda, el rostro cubierto y el cuerpo envuelto en una capa blanca, alrededor de 25 penitentes iniciarán un recorrido de fe y sacrificio. Vienen de Sabanagrande, Malambo, Soledad, Barranquilla y Palmar de Varela, impulsados por una promesa o una deuda con lo divino. El destino: la ‘Cruz vieja’, al final de la llamada calle de la ciénaga, también conocida como la calle de la amargura.
Pero no caminan solos. Los nazarenos, figuras sombrías vestidas de púrpura, caminan descalzos bajo el sol ardiente, cargando una pesada cruz de madera y una corona de espinas que aprieta sus frentes. La imagen recuerda a Jesús rumbo al Gólgota. Otros van de espaldas, con el brazo estirado, sosteniendo la “copa de la amargura” —un cáliz que no puede derramar ni una sola gota de vino, mientras la multitud los mira con respeto, asombro o incredulidad.

La calle se convierte en escenario. Para algunos, un espectáculo cargado de dramatismo; para otros, un acto auténtico de fe inquebrantable. Entre rezos, murmullos y flashes de cámaras, el pueblo se congrega para ser testigo de una tradición que resiste el paso del tiempo y las críticas del presente.
Mientras unos hablan de misticismo, otros cuestionan el sufrimiento autoimpuesto. ¿Devoción o exceso? ¿Fe o folclor? Lo cierto es que cada azote, cada paso descalzo, cada gota de sudor y sangre cuenta una historia de entrega, dolor y creencia profunda.

En Santo Tomás, cada Viernes Santo es un ritual que no deja a nadie indiferente. Porque allí, el cuerpo habla cuando el alma quiere decir algo más.