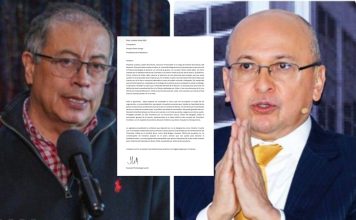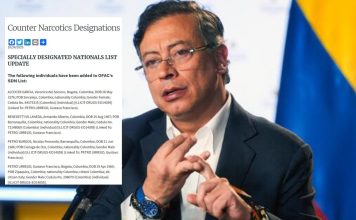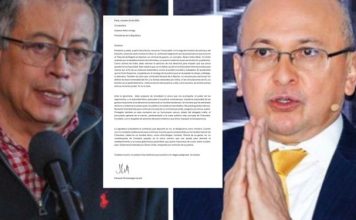Por Armando Luis Arrieta Barbosa
Antes de formarse las tierras que hoy constituyen el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, todo este espacio geográfico estuvo sumergido bajo las aguas del mar Caribe. Luego, hacia la era terciaria, según estudios de Raasveldt y Tomic (1958), empezaron a formarse en medio del ambiente marino, la capa más baja de los terrenos de este sector, los que fueron identificados por ellos con el nombre de “Formación Perdices”. En su estructura, estos suelos muestran arcillas formadas bajo las aguas del mar Caribe, combinadas con areniscas, calizas, coralíferas y conglomerados cementados con carbonatos de calcio.
Más tarde, como resultado del movimiento orogénico que plegó también a las lomas y colinas de Galapa, Salgar y Puerto Colombia, empezaron a emerger sobre la superficie del mar Caribe, las tierras del sur occidente de Barranquilla, formando un rosario de islas. A este proceso de plegamiento se sumó también la labor desarrollada por la última glaciación Wurm o Wisconsin, la que dejó al descubierto los terrenos ubicados en los alrededores de estas islas. Lo anterior, debido al intenso frío que formó un gran casquete de hielo sobre la superficie de la Tierra, hizo descender el nivel del mar al no poder completarse el ciclo del agua.
Posteriormente, durante el periodo Pleistoceno, según el geólogo Theodore Link (1927), en los alrededores de estas islas aparecieron grandes barreras de arrecifes coralinos, las que se mezclaron con grandes bancos de arenas y se transformaron en terrazas. Mientras lo anterior sucedía, el levantamiento plegado que había dado origen a las tierras emergidas del suroccidente de Barranquilla, continuaba y perturbaba a las terrazas formadas en sus proximidades. De manera particular, afectó a la terraza de Barranquilla, ubicada al oriente de las tierras emergidas, la que se inclinó en dirección de río hasta tomar la configuración actual.
Más adelante, hace cerca de diez mil (10.000) años, al finalizar la última era del hielo e iniciarse el periodo de calentamiento global, el casquete de hielo que cubría buena parte de los continentes y de los océanos, empezó a descongelarse. En consecuencia, el nivel del mar empezó a elevarse y a sumergir nuevamente a las tierras bajas cercanas a las costas, entre estas, las correspondientes al actual distrito de Barranquilla. Pero, una vez se detuvo esta gran transgresión marina, el río Magdalena cuya desembocadura se ubicaba, según algunos estudiosos, en cercanías de El Banco (Magdalena), empezó a ganarle terreno nuevamente al mar Caribe.
Este proceso de colmatación desarrollado por el río, puede ser comprendido mediante el modelo sugerido por los geólogos H. C. Raasveldt y A. Tomic (1958) para explicar la formación de planos aluviales en el interior de una ciénaga. Según este modelo, al penetrar un caño en el interior de un cuerpo de agua, deposita a lado y lado de su cauce los sedimentos y materiales en suspensión arrastrados por su corriente. Con el tiempo nuevas capas de detritos se van agregando encima de las anteriores, haciendo crecer los planos aluviales formados cerca de su desembocadura, hasta aflorar sobre la superficie de las aguas.
De manera similar a la labor desarrollada por los caños en el interior de las ciénagas, el río Magdalena ha adelantado un proceso de colmatación a mayor escala, ganándole tierras al mar Caribe. Dicho de otra manera, desde la última transgresión marina hasta este momento, el actual brazo principal y los desaparecidos brazos de Luruaco y del canal del Dique, penetraron cada vez más en el mar Caribe y prolongaron las fajas de tierras aparecidas a lado y lado de sus causes. Más exactamente, avanzaron cientos de kilómetros y formaron la planicie ubicada entre la Sierra Nevada de Santa Marta y los Montes de María.
También, a medida que avanzaban estos brazos del río Magdalena, formaban a lado y lado de sus causes una red de canales y ciénagas que servían para regular el nivel de sus aguas y como criaderos de peces, anfibios, reptiles, crustáceos y moluscos, entre otros. De manera particular, al desembocar el brazo principal a la altura del actual puente Pumarejo, su corriente se fragmentó y formó un pequeño delta con varias desembocaduras. Inicialmente, se desprendió de su ribera occidental el brazo de Soledad, el que empezó a desaguar en el mar Caribe de manera paralela al brazo principal, en el sector de La Chinita y de la Luz.
Luego, se separó el caño de Arriba, el que al igual que el anterior, empezó a descargar sus aguas en el tramo de mar más cercano a las tierras de Barranquilla. Pero, como este brazo y el de Soledad acarrearan menor cantidad de material que el brazo principal, este empezó avanzar más rápidamente hacia el interior del mar, iniciando el encerramiento de la porción de mar más cercana a la terraza de Barranquilla. Un poco más adelante, se desprendió de la ribera oriental del brazo principal, el viejo caño del Clarín, el que se dirigió hacia el Este y empezó a desaguar en el brazo de mar que con el tiempo se convirtió en la Ciénaga Grande de Santa Marta.
A continuación, el brazo principal del río Magdalena, empezó a desviarse un tanto en dirección noroccidental, formando en su ribera occidental el plano aluvial conocido como Loma I (Villnueva- Barranquillita). Más tarde, se desprendió de la ribera occidental del brazo principal el caño de los Tramposos, el que también desaguaba en el brazo de mar contiguo a la terraza de Barranquilla. Mientras esto sucedía, el brazo principal del río siguió avanzando en el mar y desviándose ligeramente hacia el noroccidente y formando en su ribera occidental el plano aluvial conocido con el nombre de Loma II (Barlovento).
A medida que avanzaba mar adentro el brazo principal del río, fue encerrando poco a poco la porción de mar ubicada al oriente de la terraza de Barranquilla, hasta convertirla en una especie de rada conectada al resto del mar, solo en su sector septentrional. A continuación, la corriente principal del río se dividió en dos grandes brazos, tal y como lo sugiere este fragmento de un mapa de 1805. Uno de ellos, avanzó en dirección norte y fue conocido con el nombre de canal de Juan de Junco o brazo del Río Viejo. El otro, continuó desviándose al noroccidente taponando de paso la rada hasta convertirla en una especie de ciénaga.

Es muy probable que esta ciénaga, la que con el tiempo fue conocida con el nombre de Barranquilla o de Camacho, ocupara en aquellos tiempos todas las tierras bajas del actual Centro Histórico de Barranquilla y sus alrededores. Es decir, que abarcara de oriente a occidente desde la ribera occidental del río Magdalena hasta la parte baja de la terraza inclina de Barranquilla. También, es posible que este cuerpo de agua se extendiera de sur a norte desde Rebolo, donde aún hoy se observan restos de corales y de otros organismos marinos, hasta el sector de Veranillo, como lo deja ver en parte este mapa de 1793.
Posteriormente, al llegar la desembocadura del río a la altura de Siape, su corriente se dividió nuevamente en dos. Uno de estos brazos, el principal, avanzó en dirección norte y su desembocadura fue bautizada por el español Rodrigo de Bastidas en 1501 con el nombre de “Bocas de Cenizas”. El otro, hoy desaparecido, se dirigió en dirección occidental y fue conocido con el nombre de caño de la Piña o Canal de la Salina, como lo muestra este mapa de 1737. Y, conectada a este último brazo, se formó una ciénaga en el sector de Siape, la que, junto a la de Veranillo, sirvieron de fuente de alimento a los primeros pobladores de estas tierras.

Como resultado de los distintos procesos geológicos desarrollados en el espacio geográfico que hoy corresponde al distrito de Barranquilla, se formaron cuatro franjas de terrenos claramente diferentes por su origen, sus características y su composición físico-química. La primera franja, corresponde a los terrenos bajos del occidente de esta ciudad, identificados por Raasveldt y Tomic (1958) con el nombre de “Formación Perdices”. Los cuales se caracterizan en forma natural por ser suelos compuestos por arcillas terciarias formadas bajo las aguas del mar Caribe, sobre los cuales descansan sedimentos de origen aluvial y lacustre.
Según estudios del IGAC (1960), estos suelos eran naturalmente bajos en humedad y pobres en materia orgánica (humus), así como en nutrientes inorgánicos básicos para el crecimiento de las plantas, como nitrógeno, fósforo y potasio. También, presentaban limitaciones por la presencia de sales a escasa profundidad y por la existencia de una capa dura de arcilla que dificultaba la absorción y el drenaje del agua, así como la penetración de las raíces de las plantas. Además, se caracterizaban por recibir escasos índices de lluvias por estar ubicados en la zona de barlovento de las lomas y colinas del suroccidente de Barranquilla.
Como consecuencia de los factores antes señalados, en esta franja de terrenos crecía un subtipo de vegetación natural, la cual fue clasificada por el botánico Armando Dugand Gnecco (CRA, s. f. e), con el nombre de Bosque Sub xerófilo Caducifolio. En este subtipo de formación vegetal, se mezclaban medianos y pequeños árboles caducifolios, con más de 100 especies de arbustos espinosos y una gran variedad de bejucos, plantas fruticosas, macollas, pequeñas hierbas rastreras y gramíneas. Durante los periodos de lluvias esta formación vegetal se tornaba verde y tupida, pero tomaba un aspecto desolado al llegar la sequía.
La segunda franja, comprende a las tierras de las lomas y colinas del sur occidente de Barranquilla. Estos terrenos se formaron en el lecho marino hace cerca de tres millones de años y empezaron a levantarse durante el periodo Plioceno, debido al movimiento plegado que dio origen también a la topografía irregular de Galapa, Salgar y Puerto Colombia. Sobre las arcillas terciarias que le sirven de base a estas tierras, se observan, según Raasveldt y Tomic (1958), areniscas calcáreas, arcillas arenosas, calizas margosas, calcitas y fragmentos de conchas fósiles de bivalvos y caracoles mezcladas con arenas, arcillas y limos.

Los estudios de laboratorio del IGAC (1960), hallaron en los suelos de esta franja, regulares niveles de materia orgánica (humus), pero, altos contenidos de algunos nutrientes inorgánicos, especialmente, de nitrógeno, fosfatos y potasio. Lo que hacía que estos suelos estuvieran entre los más productivos en forma natural, de los que hoy conforman el distrito de Barranquilla. A esto, se agregaba que estos terrenos eran los que recibían los mayores índices de pluviosidad en el sector, debido a que, a las lluvias orográficas regulares, se sumaban también, las lluvias convectivas generadas en esta franja de superficie irregular.
Como consecuencia de la combinación de los factores anteriores, en estos suelos crecía una formación vegetal natural clasificada por el IGAC (1981) como Bosque Seco Premontano. En este subtipo de vegetación, se combinaban grandes, medianos y pequeños árboles perennifolios y caducifolios con arbustos espinosos y no espinosos, así como una gran variedad de bejucos y matorrales. A diferencia de los dos subtipos de plantas que crecían a lado y lado de esta franja de tierra, esta formación vegetal conservaba un aspecto intrincado, debido a que buena parte de sus árboles, bejucos y matorrales no perdían sus hojas.
La siguiente franja, corresponde a la terraza de origen marino, ubicada al oriente de la anterior. Su formación se inició hace cerca de dos millones de años y resultó de la combinación de arrecifes coralinos con bancos de arena. Los suelos de esta terraza, conocidos como “Formación Barranquilla”, descansan sobre arcillas terciarias y, según Raasveldt y Tomic (1958), muestran dos niveles superpuestos. El primer nivel combina areniscas con arcillas margosas y arenosas, mientras el nivel superior, deja ver areniscas, arcillas, calizas, coralíferas, conglomerados cementados con carbonatos de calcio y presencia de sales.
Esta franja de terrenos, se caracterizaban en forma natural por ser esencialmente arenosos, por contener altas concentraciones de carbonatos de calcio y por la presencia de sales, debido a que se formaron bajo la superficie del mar Caribe. Según estudios del IGAC (1960), los suelos de esta franja son bajos en humedad, pobres en materia orgánica (humus) y tienen escasos índices de materia inorgánica, especialmente de nitrógeno, magnesio, potasio, sodio y fósforo aprovechable. A ello, se agregaban los factores climáticos externos, los que, junto a los anteriores, hacían que fueran poco productivos en forma natural.
Como resultado de la combinación de los factores antes señalados, en esta franja de tierras creció un subtipo de vegetación raquítica, espinosa y achaparrada, clasificado por el IGAC (1981) con el nombre de Bosque Muy seco Tropical. Una buena descripción de este subtipo de formación vegetal la hizo el viajero francés Pierre D’espagnat al visitar a Barranquilla en 1897. Al respecto decía este viajero, luego de referirse a las edificaciones cercanas a la vía férrea: “Están rodeadas de bosques poco espesos, poco tupidos, de árboles pequeños, de vegetación espinosa, achaparrada, que parece brotar con dificultad de esta tierra agotada y polvorienta» (D’espagnat, 1965, p. 23).
La franja oriental, corresponde a los terrenos planos más cercanos al río Magdalena. Sus suelos son de origen aluvial, se han estructurado en los últimos 10.000 años y en su composición combinan básicamente arcillas y limos. En su formación han contribuido principalmente el río Magdalena y los caños anexos a este (Soledad, Arriba, Los Tramposos y Veranillo), depositando bancos de arenas, detritos, aluviones arcillosos, limos y materiales en suspensión durante los periodos de crecidas. También, han ayudado los sedimentos arrastrados por los arroyos y las arenas transportadas por el viento desde las playas cercanas.
Estos suelos, según estudios del IGAC (1960; 1981) son de composición básicamente arcillosa-limosa y con mayores índices de calcio, magnesio, fósforo y potasio que los descritos anteriormente, tornándolos un poco más productivos en forma natural. Sin embargo, al igual que los del sector occidental del distrito de Barranquilla, estaban limitados en forma natural por sus bajos contenidos de nitrógeno, su deficiente filtración y su escasa capacidad de aireación y drenaje. Estas últimas limitaciones, debido a que eran terrenos demasiados bajos y con tendencia a inundarse durante las épocas de las crecidas del río.
Parte de estos terrenos, eran ocupados por la ciénega de Camacho, la que se extendía aproximadamente desde Barranquillita hasta la calle 36 y desde Rebolo hasta Veranillo. Este cuerpo de agua, a su vez, estaba conecta al río Magdalena por el brazo de Soledad, el que la atravesaba de sur a norte y a su salida se convertía en el caño de Veranillo y depositaba las aguas sobrantes de la ciénaga nuevamente en el río. Además, por los caños de Arriba y de Los Tramposos que servían de reguladores de los niveles de agua de esta ciénaga. Siendo el anterior el panorama encontrado por los primeros grupos indígenas que ocuparon estas tierras.
Poco se sabe sobre estos primeros pobladores. Sin embargo, a partir de la ubicación de los concheros dejados por estos en algunos sectores de Siape- San Salvador y El Chuchal (alrededores de la Base Naval de Barranquilla), es posible saber cuáles fueron las áreas ocupadas por ellos. También, a partir de las conchas de mejillones, almejas, ostras y caracoles mezclados con restos de cerámica y algunos cantos rodados que afloraban libremente en el pasado, es posible saber las características del modo de vida de estos indígenas. Igualmente, es posible establecer su grado de desarrollo técnico y cultural.
Dada la ubicación de los concheros, se sabe que los primeros pobladores de estas tierras, vivían a orillas de las desaparecidas ciénagas de Siape y de Veranillo. A partir de los restos de alimentos dejados por ellos, se colige que basaban su alimentación en el consumo de crustáceos y moluscos. De los restos de cerámica, se puede establecer que elaboraban sus utensilios domésticos de arcilla mediante la técnica del modelado directo. Y, al sintetizar las características anteriores, se concluye que vivían en el estadio cultural identificado por el arqueólogo Gerardo Reichel-Dolmatoff (1965), con el nombre de periodo Arcaico.
En consecuencia, a partir de la cronología relacionada con este periodo histórico, se infiere que el arribo de estos grupos humanos al bajo Magdalena, fue posterior al poblamiento de Rotinet y anterior al de Tasajeras. Asimismo, se puede colegir que esta oleada migratoria procedía de la franja del desaparecido brazo del río Magdalena de Luruaco, donde se han encontrado concheros en la Aguada de Pablo, en Rotinet, en Tocagua y en El Totumo.Es muy posible que estos grupos indígenas utilizaran las playas del mar Caribe como ruta de desplazamiento entre el sector de Galerazamba y el brazo principal del río Magdalena.

Posteriormente, hacia el siglo X de la era actual, una nueva migración procedente de las islas del mar Caribe, penetró por el bajo Magdalena y se ubicó a lado y lado de la ribera de este río, entre su desembocadura y Tamalameque. Pero, todo parece indicar que estos nuevos pobladores del bajo Magdalena no ocuparon las tierras de Barranquilla al momento de su llegada, sino unos tres siglos después cuando repoblaron este espacio. Lo anterior, es confirmado en un estudio etnolingüístico realizado por el etnólogo francés Paul Rivet (1947), quien incluye a los indígenas de este sector en el mapa de la provincia de los indígenas Malibú.

De estos nuevos pobladores se sabe que, inicialmente, se establecieron en la ribera del brazo de Soledad y del caño de Veranillo, dejando rastros en el sector de la Chinita y de barrio “Abajo” de Barranquilla, respectivamente. Luego, algunos grupos avanzaron hacia otros espacios de la ribera del río y hacia tierra firme, apareciendo nuevos poblados en distintos sectores de las tierras de esta ciudad. Entre estos últimos, Carlos Angulo Valdés (1992, pp. 6-9), relaciona rastros de núcleos humanos en El Bosque, Mequejo, La Cumbre, Los Alpes, Nuevo Horizonte, Granadillo, Los Alpes, Alto Boston, Villa Santos y El Country.
Dada la ubicación de estos yacimientos antiguos, se puede constatar que estos nuevos inmigrantes, además de poblar la franja baja, no anegadiza, contigua al río Magdalena, ocuparon también, los terrenos de las lomas y colinas del suroccidente de Barranquilla. Coincidiendo todas estas comunidades indígenas en poblar las dos franjas de suelos relativamente más productivos de este sector del bajo Magdalena. Es decir, las tierras de composición principalmente arcillosa- limosa y con mayores índices de nutrientes orgánicos e inorgánicos, según estudios realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 1960, 1981).

Lo anterior, debido a que los indígenas de esta migración, clasificados en la periodización de Gerardo Reichel Dolmatoff en el Periodo Formativo, basaban su sustento en el cultivo de plantas y en la pesca, principalmente. Sin embargo, todos estos poblados a la hora de establecer su asentamiento, prefirieron los espacios de composición arenosa cercanos a las fuentes de agua permanente. Ejemplo de ello, son los casos del pueblo de Camacho, ubicado a orillas de la ciénaga del mismo nombre, el de la Chinita, localizado en la ribera del caño de Soledad y el de Mequejo y demás poblados alejados del río, ubicados al pie de un manantial o de un arroyo.
Armando Luis Arrieta Barbosa
Historiador, Magister en Historia, Doctor en Educación
WhatsApp 301 371 7267. Correo electrónico: [email protected]
Referencias bibliográficas:
-Angulo, C. (1981). La Tradición Malambo. Un complejo Temprano del Noroeste de Suramérica. Bogotá: Banco de la República.
_______ (1983). Arqueología del Valle de Santiago Norte de Colombia. Bogotá: Banco de la República.
_______ (1988). Guájaro en la Arqueología del Norte de Colombia. Bogotá: banco de la República.
-Link, T. (1927). “Post Terciary Strandline Oscilations in the Caribbean Coastal Area of Colombia, South America”. En: Journal of Geology, Vol. 35, Universidad de Chicago.
-Raasveldt, H. y Tomic, A. (1958). “Lagunas Colombianas”. En: Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Vol. X, Núm. 40. Bogotá: Voluntad.